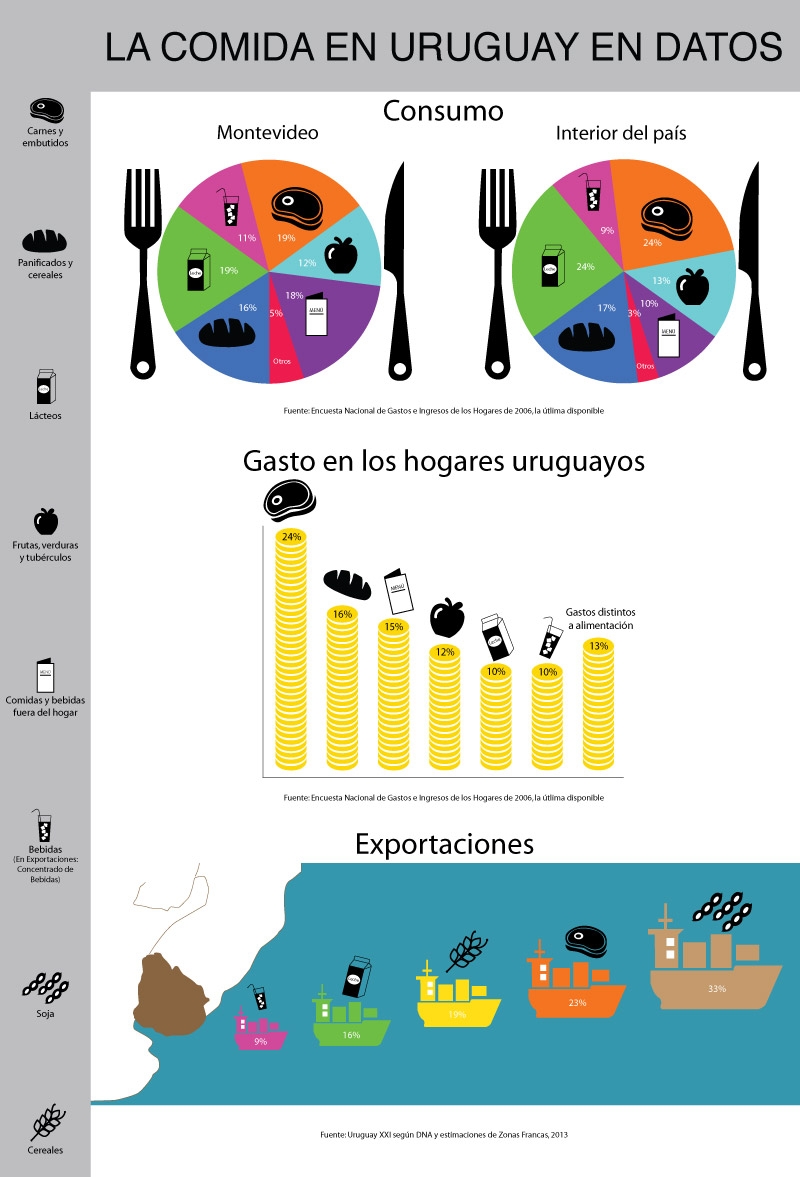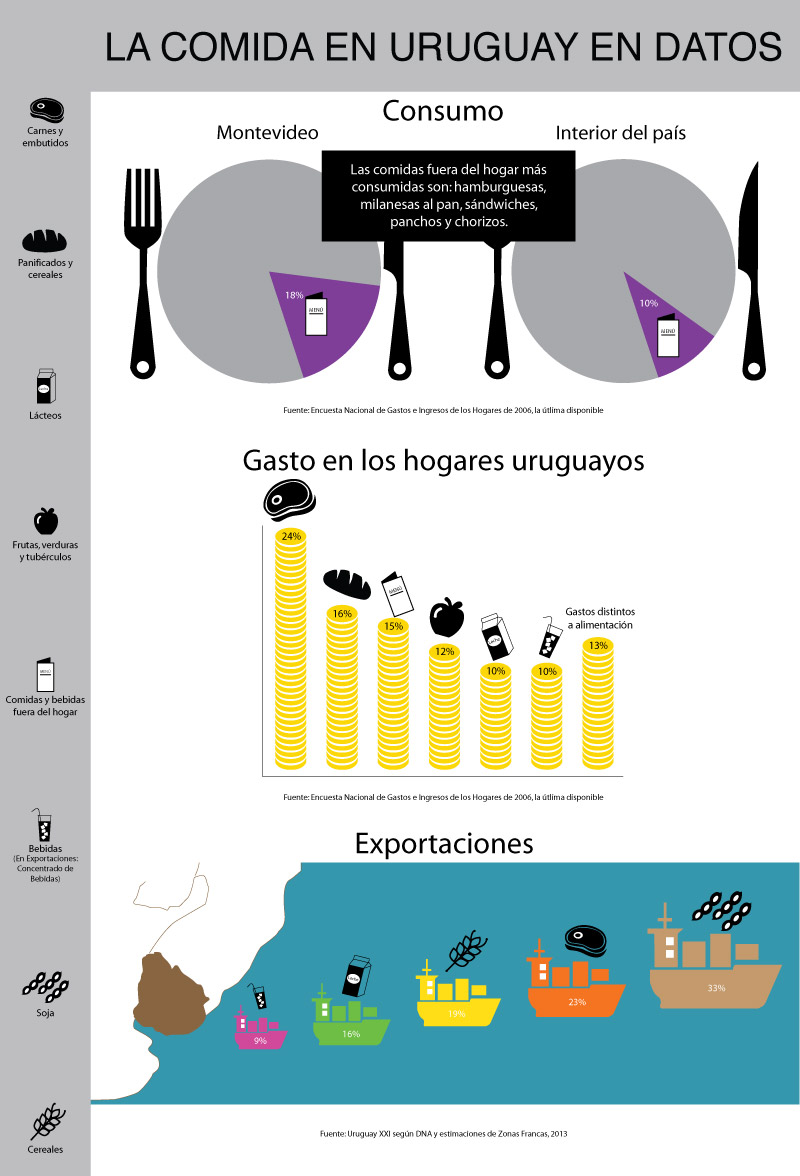En Colonia Delta viven colonos alemanes que llegaron a Uruguay en barcos a vapor después de la Segunda Guerra Mundial. Compraron una vaca y empezaron un negocio de producción de leche que creció, se multiplicó y hoy está a cargo de sus hijos
Foco de tambos y ordeñe
Alfred Regehr maneja su camioneta por un camino de tierra. A los costados solo se ven grandes extensiones de campo y vacas. Contesta una llamada en español pero la conversación sigue en alemán. Al llegar al destino indica: "Esto es el centro de la colonia". Se ven algunas casas, una iglesia, una escuela y un centro de reuniones. Al lado, hay una roca de la altura de una persona. Tiene la forma de Uruguay y en el centro una placa con distintas inscripciones: "Gracias a Dios", "Bis hierher hat uns der herr Geholfen". Y la traducción en español: "Gracias al Pueblo uruguayo y a los fundadores". "Hasta aquí nos ayudó Jehová".
La roca pertenece a Colonia Delta, una comunidad alemana de productores de leche. Además de las palabras, en la placa aparecen grabados los años 1955 -momento en el que los inmigrantes llegaron a ese lugar del país- y 2005, fecha de conmemoración de los 50 años de la colonia. Se encuentran en el departamento de San José. Al norte, la ruta 1. Al sur, el Río de la Plata. Al oeste, el arroyo Pantanoso. A pocos kilómetros, el pueblo Ecilda Paullier.

Al mirar un mapa de Uruguay, el punto que marca la ubicación de este territorio coincide con la zona de mayor producción lechera del país. Según las últimas estadísticas de producción láctea del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, correspondientes a 2012, la mayor distribución de tambos en los últimos años se encuentra en los departamentos de Florida, San José y Colonia.
Al igual que muchos de los que hoy viven en Colonia Delta, Alfred empezó a trabajar con su padre en el tambo de la familia cuando era niño. Fue a la escuela de la colonia, al liceo en Nueva Helvecia y estudió en la Escuela Agraria Libertad, en San José. Cuenta que la primera generación de inmigrantes tenía 1.400 hectáreas. Hoy esa cifra se duplicó.
En el interior de uno de los tambos, un hombre limpia la maquinaria con la que hace pocos minutos ordeñó a sus vacas, que ahora pastan afuera. Saluda sonriente a Alfred en alemán y continúa su trabajo.
Los primeros colonos comenzaron la producción de leche con una sola vaca. Desde ese momento, el negocio ha ido en aumento y hoy en esta comunidad se producen 50 mil litros de leche por día. Si se multiplica ese número por 365 días, el resultado representa el 1% de la producción lechera nacional por año, según los datos del Instituto Nacional de la Leche.
También trabajan en agricultura, pero más que nada para producir alimento para vacas. Son 25 las empresas que trabajan en la lechería y aproximadamente la mitad vende su leche a Conaprole.
Un oficio que cruzó el océano
Alfred saluda a algunas personas que aparecen por las calles de tierra: "¡Guten tag!". De una de las casas sale un hombre con camisa a cuadrillé blanca y bordeaux, pantalones de tiro alto y tiradores. "Él es mi padre", indica Alfred. "Vinimos a Uruguay en el año 48", cuenta Ernest Regehr, que llegó al país con 11 años en 1948. En el salón que se usa para celebrar los festejos, los mapas y fotos sobre la pared reconstruyen parte de la historia de los inmigrantes alemanes que llegaron a Uruguay después de la Segunda Guerra Mundial. Un contraste de imágenes oscuras en blanco y negro y otras llenas de colores vivos, al igual que la travesía de los colonos.

Un mapa de casi dos metros de largo y uno de ancho con colores gastados muestra la zona de Alemania de donde vinieron Ernest y los demás colonos. Hoy esa localidad pertenece a Polonia porque es parte del territorio que ese país recuperó por las tierras conquistadas por la Unión Soviética durante la guerra. Algunas fotos de las que bordean el mapa ilustran la vida en Alemania de los que luego llegaron como inmigrantes a Uruguay: casas con techos de paja, la iglesia menonita, carros tirados por caballos y familias en grandes extensiones de campo rodeados por chanchos y vacas. Luego, otro mapa muestra un detalle de la costa uruguaya. Colonia Delta aparece marcada con color verde. Al lado, sobre el mar, una imagen del barco a vapor que transportó a los inmigrantes alemanes, el Volendam.
Al finalizar la guerra, Ernest y el resto de los colonos fueron trasladados a Dinamarca. "Estuvimos tres años y medio en campamentos encerrados", recuerda. El 27 de octubre de 1948, el Volendam llegó a la costa uruguaya y los colonos comenzaron una nueva vida en América. "Estuvimos dos años en Colonia y después en Arapey, donde hoy se encuentran las termas, eso era parte del, ¿cómo se dice?". "Destacamento militar", responde su hijo Alfred. "En Colonia estuvimos en un galpón bastante amontonados pero no lo pasamos tan mal, éramos chiquilines, yo tenía 11 años", continúa su padre. Más tarde, los colonos compraron un campo en Río Negro, donde hoy se encuentra la colonia alemana El Ombú. En ese período, Ernest estudió en la escuela agraria de Fray Bentos. Cinco años más tarde, en 1955, se fundó Colonia Delta. "Tenía apenas 18 años y fui uno de los primeros colonos", expresa con orgullo.
En el salón de fiestas existe un tercer mapa, más pequeño que los otros dos. Muestra el territorio de Colonia Delta y la división en 40 fracciones que se hizo en la época en la que se mudaron a esa localidad. Cada parcela tiene el nombre de quien hacía cabeza en la familia. Una de ellas indica "Ernest Regehr", quien tuvo que esperar una semana a cumplir los 18 años para adquirir el terreno.
"No traíamos casi nada, pero venía con nosotros una donación de Norteamérica, que habían mandado las iglesias menonitas. Cuando terminó la guerra tenía 8 años y hasta los 11, que viajamos, no tuve ropa nueva. Imagínese cómo estaría esa ropa", enuncia Ernest.
Al llegar a Uruguay, los inmigrantes se dedicaron a lo mismo que en su país de origen: la lechería y la agricultura. "En Alemania, nuestros antepasados también lo habían hecho", argumenta Ernest. En El Ombú empezaron con una vaca. Después de dos años, tenían seis, que fue con lo que comenzaron en Colonia Delta. "Cuando yo dejé de trabajar tenía 50 vacas en ordeñe, y algunas secas, y mi hijo ahora está ordeñando 100 vacas", declara con orgullo. El colono explica que en los campos chicos la lechería es lo que mejor funciona.

La cooperativa lechera que se formó tuvo no solo el fin funcional de organizar el trabajo sino que sirvió también, al igual que la iglesia y otros elementos de la colonia, para unificar a las primeras familias de colonos que llegaron al país y a perpetuar su cultura. "La cooperativa se formó porque no teníamos nada. Vinimos muy pobres a Uruguay. Vinimos muchas familias de mujeres con niños, sin esposos. En la Segunda Guerra Mundial cayeron muchos hombres, era obligatorio ir a pelear, no había otra. Somos de la misma zona de Alemania y ahora estamos otra vez todos juntos.
Perdimos todo allá, nuestros campos, nuestra gente, a mi padre también. Acá, la Iglesia, las cooperativas, el trabajar juntos, nos une. Porque solos no éramos bastante fuertes", explica Ernest. "Era una necesidad trabajar juntos", concluye Alfred.
La isla germana de San José
Uno de los pilares de la cultura de los habitantes de este territorio, que han logrado mantener gracias a la colonia, es la fe menonita. En el centro de la localidad aparece, entre la escuela y el salón de fiestas, la iglesia de color celeste pastel con una gran cruz latina de vidrio en la parte central superior. En el interior, se ve en el fondo un ambón de madera y una cruz en la pared. En los bancos, también de madera, aparecen biblias y auriculares. Estos últimos sirven para traducir la prédica al alemán o español según sea necesario. En la parte del coro, se ubica una cámara que filma la ceremonia para que pueda ser transmitida al hogar de ancianos. Alfred toma uno de los libros de los bancos y se sienta en un piano que está adelante a la izquierda. Abre el libro y comienza a tocar siguiendo los acordes indicados. Cuenta que cuando era más joven siempre tocaba el piano en la iglesia. Ahora, algunos jóvenes han asumido ese papel pero no usan tanto el piano sino el teclado. "Incluso a veces tocan la batería", cuenta Ernest.
Detrás de la iglesia, un perímetro de árboles delimita el cementerio. Una señora camina entre las lápidas. "Ella fue mi maestra siempre", explica Alfred. La señora se acerca y con una gran sonrisa cuenta que fue la maestra de la colonia por 29 años. Ahora ya no trabaja y dedica parte de su tiempo a limpiar las lápidas. Los primeros colonos y sus hijos fueron sepultados en Ecilda Paullier, el pueblo más cercano, en donde está enterrado un hermano de Alfred. Luego, consiguieron el permiso para tener un cementerio en la colonia.
La realidad de la colonia, que permite mantener viva la cultura que trajeron los primeros colonos en el barco a vapor a mediados del siglo pasado, depende de que las nuevas generaciones continúen con el negocio que empezaron sus abuelos y siguieron sus padres. Ernest comenzó a ordeñar vacas para sacar adelante a su familia cuando era todavía muy joven. Alfred siguió los pasos de su padre y hoy dirige toda la producción lechera de Colonia Delta. Su hijo mayor está todavía en el liceo y afirma que quiere estudiar Agronomía.